Lo pueden comprar en Amazon (pinchen aquí). El autor nos ha cedido el relato para animarles a comprar el libro y así hacerle hueco en su leja de publicaciones murcianistas:
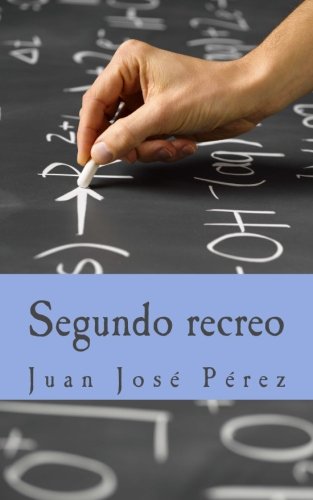
"Transcurría el verano de 1986. El Real Murcia recién ascendido a primera división jugaba en San Pedro del Pinatar un amistoso de pretemporada contra el equipo local. El José Antonio Pérez lucía sus mejores galas y estaba lleno a reventar. Era un campo pequeño, con una grada lateral que cubría los vestuarios y un muro blanco de un metro de altura alrededor del siempre bien cuidado césped que servía para colocar la publicidad y mantener a los aficionados alejados del verde.
Me acerqué al campo con mi primo y después de un buen rato en la cola conseguimos adquirir nuestras entradas. De pequeños nos colábamos en los amistosos del Pinatar por la puerta que había detrás de una de las porterías junto a las taquillas pero la visita del Murcia merecía rascarse el bolsillo y los casi veinte años cumplidos llamaban mucho la atención del portero encargado de vigilar el acceso.
Nos colocamos de pie detrás del banquillo grana. Vicente Carlos Campillo observaba el calentamiento atento. Con apenas treinta y cinco años no era mucho mayor que Amador, el portero recién llegado del Barcelona o que Vidaña, el defensa de Padules que llevaba toda la vida en el club. El joven técnico de Santomera había conseguido ascender al equipo a primera el año anterior y ahora tenía la difícil misión de mantenerlo en una categoría de la que solía bajar con demasiada facilidad.
Por su parte, el Pinatar estaba en su peor momento. Tras unos buenos años en Tercera, ahora militaba en Primera Regional y no era un rival de entidad para un equipo de primera. Sin embargo, el buen clima y los numerosos aficionados pimentoneros que veraneaban en Lo Pagán y los pueblos de alrededor colocaban el José Antonio Pérez en el mapa de amistosos veraniegos del equipo de Campillo. Para el Murcia era como jugar en casa.
Los dos equipos vestían su indumentaria habitual. El Pinatar de blanco y el Real Murcia con camiseta roja y pantalón y medias blancas. La tarde era luminosa y tenía un colorido espectacular. El olor a hierba recién regada completaba el festín para los sentidos. El fútbol volvía después de unas largas vacaciones. El plan perfecto para una tarde de verano.
El Murcia había incorporado muchos jugadores nuevos esa pretemporada para luchar por la permanencia y salió con un once de garantías: Amador, Núñez, Tendillo, Vidaña, Pérez García, Tente Sánchez, Guina, Parra, Timoumi, Manolo y Mejías. Al poco de empezar Mejías se lesionó y Soler, un chaval de veinte años ocupó su lugar. Aquello no nos sentó bien a mi primo ni a mí, ni a la mayor parte de los aficionados que hubieran preferido ver jugar a Moyano, un desgarbado extremo argentino con la melena como Kempes en lugar del chaval.
El partido transcurría con normalidad pero Soler no estaba acertado. Cada vez que recibía el balón lo perdía e incluso cayó al suelo en un par de ocasiones probablemente por culpa de los nervios y de una mala elección de los tacos. Yo me iba calentando y no paraba de insultar al pobre chaval. Cada vez que recibía el balón silbaba y lo abucheaba. Mi primo me miraba sorprendido y Campillo se volvió incómodo en alguna ocasión como pidiendo clemencia con su jugador. Podía haber salido Carlos, un prometedor delantero cedido por el Barcelona que años más tarde sería internacional con la selección absoluta y ya apuntaba maneras de goleador o Eugenio, el de Torre Pacheco, pero el técnico había decidido darle minutos a Soler que estaba hecho un desastre. Caía en fuera de juego constantemente y se le veía cada vez más nervioso.
Yo estaba crecido. El público de alrededor me reía las gracias y las dos cervezas que llevaba hicieron el resto.
—¡Burro! —grité cuando controló mal un balón y salió de banda junto a mí. Hasta yo lo haría mejor.
El Murcia iba a lo suyo. Sin forzar la máquina había hecho tres goles en la primera parte y Campillo agotó los cambios en el descanso. De los vestuarios salieron todos los suplentes, incluido el portero recién llegado Vergara, cuyo apellido unos escribían con b y otros con v. A los cinco minutos de la reanudación Soler se lesionó. Al intentar un desmarque, pisó un hoyo de un aspersor con tan mala suerte que se torció el tobillo. No era su día.
—Eso. Que lo quiten. Total, para lo que ha hecho… —grité con todas mis fuerzas.
Campillo se volvió hacia mí irritado. Estaba hasta las narices del aguantar mis impertinencias durante todo el partido y me dirigió la palabra:
—¡Eh, tú! ¡Ignorantón! Ya que hablas tanto. ¿Quieres salir a ver cómo lo haces?
Me quedé paralizado. ¿Estaba hablando conmigo? En un primer momento no supe cómo reaccionar. En la vida se me habría pasado por la cabeza que el entrenador hablase con un espectador. En la tele o en un campo más grande no pasan esas cosas, pero en el José Antonio Pérez todo era posible. En la primera parte, el balón salió fuera de banda y Pérez García llamó de todo a un espectador que se demoró más de la cuenta en entregarle el cuero para que sacara de banda.
—Por supuesto. Claro que sí —contesté sin dudar envalentonado por el alcohol y la excitación del momento.
Mi primo no se lo creía. El míster dio instrucciones al utillero para que me acompañara a los vestuarios y me diera una equipación. Me dejaron una camiseta con el doce a la espalda y las botas de Juanjo, uno de los centrales que no jugó aquel día por unas molestias y que era más o menos de mi talla. Me iban un poco justas pero no era cuestión de poner pegas el día de mi debut.
Cuando salí de los vestuarios todavía no me lo creía. Me encantaba esa camiseta con la publicidad de Cajamurcia en el pecho y el escudo bordado sobre el corazón. La verdad es que parecía un futbolista de verdad. Lástima que mi primo no llevara cámara de fotos porque nadie se lo iba a creer cuando lo contara.
Campillo me hizo señas para que me acercara sin perder tiempo.
—¿De qué juegas?
—De delantero —mentí.
—Vale. Presiona arriba y no hagas tonterías. Desde la barrera se ven muy bien los toros.
Entré al terreno de juego en lugar de Soler. Avergonzado musité una disculpa y el tipo me dio una colleja comprensiva.
—No pasa nada chaval. Ahora gritaré yo —dijo guiñándome un ojo mientras se dirigía cojeando hacia el banquillo visitante.
El encargado de la megafonía se acercó al delegado del equipo y le preguntó mi nombre para anunciarlo por los altavoces.
—¿No lo conoces? Es Alarcón, un chaval del Imperial —se inventó el delegado, que tampoco tenía ni idea de cómo me llamaba ni de qué cable se le había cruzado al entrenador.
Por la megafonía anunciaron el cambio. No me lo podía creer. Acababa de debutar con el equipo de mis amores. Había cumplido mi sueño de la infancia. Tenía una sensación maravillosa de estar en una nube en la cima del mundo hasta que un defensa del Pinatar se presentó dejándome un rodillazo en el gemelo como tarjeta de visita para recordarme que aquello no era un sueño.
Desde el banco, Soler me guiñó otra vez un ojo cómplice:
—Ahora vas a ver lo que es jugar de verdad.
Físicamente me encontraba bien. Solía hacer deporte y podía aguantar sin problemas los cuarenta minutos que quedaban, así que me dediqué a presionar la salida del balón del rival y a correr de un lado a otro persiguiendo la pelota. El rodillazo del central había disipado por completo el efecto de la cerveza y estaba centrado en el juego. En mi vida había jugado de delantero, pero tampoco tenía demasiada importancia. Cuando un equipo se queda con diez, quita al nueve y sigue jugando igual, así que con no estorbar me conformaba.
Quedaban cinco minutos para el final. Entonces llegó mi oportunidad. Guina, el brasileño del equipo, controló el balón en el centro del campo, lo protegió con su cuerpo y me filtró un pase en profundidad que me dejó solo ante el portero. Toqué con suavidad el balón con mi bota derecha para pisar el área y acomodarme el disparo y cuando vi que el portero iniciaba su salida cerré los ojos y chuté cruzado con fuerza buscando el palo más alejado.
Cuando el balón tocó la red salí corriendo con los brazos abiertos en dirección a mi primo para fundirme en un abrazo con él. El estadio rugía gritando gol y todos mis ídolos se acercaron a abrazarnos. Casi provocamos una avalancha con la celebración.
El árbitro se acercó para separarnos y comunicarme que había anulado el gol por fuera de juego.
—¡Estás ciego! ¡Te has cargado mi sueño, cabrón! —le espeté olvidando que ya no era un espectador sino un jugador de campo y volviéndome loco en la protesta.
Me pasé tres pueblos y alguna gasolinera, así que el colegiado hizo lo que tenía que hacer. Se llevó la mano al bolsillo para sacarme la tarjeta roja y mandarme de camino al vestuario antes de tiempo para que enfriara los ánimos. No le había dejado otra opción.
Al terminar el encuentro le pedí la camiseta de recuerdo al utillero pero me dijo que era imposible porque la necesitaban para otro partido. Me despedí de los jugadores deseándoles suerte para la temporada y me acerqué a Soler avergonzado.
—Siento mucho haberte insultado antes. Perdona.
—No pasa nada. Tranquilo. Va en el sueldo.
Nos estrechamos la mano y salí del vestuario hacia la calle donde me esperaba mi primo. A lo lejos pude escuchar la despedida de Campillo:
—¡Hasta luego, ignorantón! Has jugado mejor que Soler".

 -
- 


